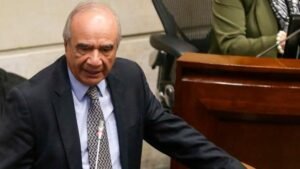📸 Cortesía: Getty Images
¿Siempre vigilados? Veinticuatro años después del 11S
Veinticuatro años. Una cifra que pesa como culpa silenciosa y como escudo ineludible. En Estados Unidos, y del otro lado del mundo, el eco de aquel fatídico 11 de septiembre de 2001 sigue resonando en la piel de sus ciudades, en el protocolo de seguridad de sus aeropuertos, y en la vida cotidiana de millones. Nueva York y Washington, las ciudades heridas aquel día, se convirtieron en epicentro de una transformación radical. Este lunes, el mundo observa cómo las medidas antiterroristas que nacieron entonces siguen marcando el pulso de la vigilancia y la seguridad global.
El 11 de septiembre de 2001 cambió para siempre el mapa de amenazas y las respuestas estatales. Tras los ataques terroristas que derribaron las Torres Gemelas y sacudieron el Pentágono, el Congreso estadounidense actuó con rapidez inusitada. La Ley Patriota fue aprobada, y con ella, un arsenal legal que amplió el poder de vigilancia, permitió el monitoreo exhaustivo de comunicaciones y pulverizó límites a la investigación financiera, todo bajo la bandera de anticipar y prevenir nuevos ataques. Nació también en ese caldo de emergencia la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que instauró controles férreos en aeropuertos: escáneres corporales, restricciones en el líquido que puede llevarse en el equipaje de mano, entre otras medidas que hoy son rutina y que todavía provocan suspiros y habituaciones.
Pero el 11S no fue solo un desafío estadounidense. La tragedia moldeó una red global de seguridad y cooperación que aún se extiende. Políticas derivadas de aquella tragedia se han importado y adaptado en todos los rincones del mundo. Hay una alianza invisible y potente entre agencias de inteligencia que intercambian datos y experiencias, como subraya la Estrategia Mundial Antiterrorista 2022-2025 de INTERPOL, que apuesta por el uso de tecnologías avanzadas para seguir el rastro de amenazas y flujos financieros sospechosos. En Europa, países como España mantienen altos niveles de alerta y despliegan planes nacionales de protección para infraestructuras críticas, recordando que la amenaza sigue inasible y que la prevención exige vigilancia constante.
“Seguimos aprendiendo”, afirma un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, quien reconoce que las medidas originadas en 2001 no solo permanecen vigentes, sino que se han complejizado. La experiencia cotidiana en aeropuertos, bancos y plataformas digitales está atravesada por estas normativas que, para algunos, significan protección y para otros, un costo a la privacidad y a la libertad. La cooperación internacional, en tanto, parece a veces un entramado hermético, donde la búsqueda de seguridad puede erosionar derechos fundamentales.
¿Qué ha cambiado entonces en estas dos décadas y más? ¿Se ha conseguido mayor seguridad o simplemente un estado perpetuo de alerta? Más allá de las cifras y los dispositivos tecnológicos, la pregunta es a quién protege esto y a qué precio. En un mundo donde el terrorismo ha mutado, saltando de estructuras definidas a células dispersas y a menudo invisibles, la respuesta no parece sencilla. Lo que sí queda claro es que la sombra del 11 de septiembre sigue extendiéndose, modelando políticas, instituciones y vidas. ¿Podrá la sociedad equilibrar finalmente seguridad y libertad en este oscuro equilibrio? La respuesta sigue siendo un reto pendiente, grabado en la memoria colectiva y en cada control que hacemos antes de abordar un avión.